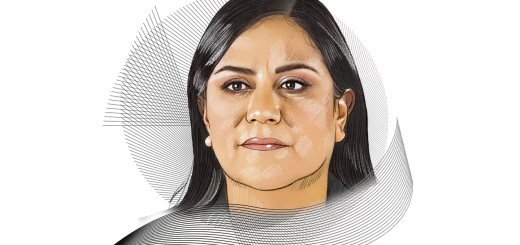La investigación de delitos y la justicia: lo que falta

Susana Camacho
Recepción de denuncias anónimas, periciales de campo, exámenes de ADN, análisis masivo de datos, georreferenciación, modelos espaciales y estadísticos predictivos, periciales en fotografía, análisis de sábanas telefónicas, preservación de cadena de custodia, son sólo algunas de los métodos de investigación que se utilizan en el descubrimiento de fosas clandestinas.
Sin embargo, en México quienes son expertas en estos métodos no son las autoridades, sino las familias que buscan a un ser querido y las organizaciones que les apoyan. El caso más reciente de Teuchitlán es un claro ejemplo. Diversas autoridades —en particular la Fiscalía del Estado— estuvieron en el Rancho Izaguirre muchos meses antes que las familias y fueron incapaces de procesar la escena de múltiples delitos.
La pregunta es: en un país con más de 100,000 personas desaparecidas y más de 2,800 fosas, ¿por qué las autoridades no son capaces de resolver estos casos?
¿A quién le toca investigar?
Del último año a la fecha los gobiernos en turno nos anunciaron que por fin la impunidad y la ineficacia de la justicia se acabaría con la reforma judicial. Nada más lejano que eso. Si no se abordan los problemas estructurales del estado mexicano en materia de investigación del delito, aunque tengamos los mejores jueces penales —que parece que tampoco será así— en estos casos simplemente no se obtendrá justicia.
Y ¿quiénes son las responsables de la investigación de delitos? Las policías y las fiscalías. En cada una de estas instituciones existe un problema de origen que es la falta de definición clara de roles y funciones. Además, a ello se suma la ausencia de canales efectivos de comunicación para lograr un fin común: presentar ante un juez las pruebas legalmente obtenidas sobre la comisión de delitos y sus responsables.
En cuanto a roles y funciones, a las policías se les ha ubicado en funciones “preventivas” del delito, aunque en realidad estas instituciones muchas veces operan una vez que estos se han perpetrado. Son ellas las que a través de cámaras registran el hecho, son las primeras en llegar a la escena del crimen, reciben llamadas de emergencia y son las que conocen el terreno y entrevistan a personas de manera inmediata cuando se cometió el ilícito.
Por otra parte, a las fiscalías se les ha identificado como las que tienen a su cargo la investigación. Cuando en realidad, su función principal es articular las investigaciones, vigilar que éstas sean legales y llevar los casos a juicio. Para ello tendrían que estar en estrecha comunicación con las policías. He aquí el otro gran fallo del sistema de investigación en México: la poca comunicación efectiva entre policías que investigan y fiscales que representan casos ante los tribunales.
Resultados de la indefinición y la ausencia de comunicación
El resultado de esta indefinición de roles y falta de comunicación entre autoridades es palpable en los pobres resultados del sistema de justicia, sobre todo tratándose de fenómenos criminales complejos que involucran la comisión de múltiples delitos por redes delincuenciales.
Así, por ejemplo, de acuerdo a Hallazgos 2023 de México Evalúa, el índice de impunidad en homicidio doloso es de 96.8% y en casos de desaparición es de 99.5%. Por otra parte, tampoco se están resolviendo los delitos que generan ganancias económicas y que están detrás de muchos de estos homicidios y desapariciones. Así de acuerdo a dicho índice de impunidad, tratándose de narcomenudeo es de 91% y de extorsión es de 98%.
¿Hacia dónde vamos?
Parecería que con la reforma constitucional al artículo 21 y la reciente iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, nos encaminamos en ese sentido de clarificar roles y generar comunicación entre policías y fiscales.
De acuerdo a la iniciativa, el sistema de inteligencia busca disminuir la incidencia de delitos de alto impacto mediante el “desarrollo de productos de inteligencia que serán de utilidad para integrar debidamente las carpetas de investigación”. Aquí una primera advertencia: el objetivo no es “integrar carpetas” —de papeles están llenas las fiscalías—, el objetivo real debería ser contar con indicios y medios de prueba obtenidos legalmente y que estos se sostengan ante juezas y jueces penales.
En esta iniciativa se advierten algunos elementos positivos importantes: el liderazgo de una institución de carácter civil, el empleo de tecnología para el análisis de datos, los objetivos de identificar patrones y comprender dinámicas criminales. Este tipo de herramientas podrían ser útiles, por ejemplo, para investigar redes criminales que desaparecen y asesinan personas, así como los delitos asociados que les generan beneficios económicos.
Sin embargo, esta iniciativa también contiene figuras muy riesgosas para los derechos de la ciudadanía, en particular la facultad del Secretario de Seguridad Pública de “requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como, en su caso, a entes privados, la interconexión o el envío de información” sobre cuentas bancarias, registros financieros, fiscales, comerciales, vehiculares, números telefónicos y datos biométricos de una persona, sin mediación de la fiscalía o autorización judicial.
El fin no justifica los medios. Las investigaciones en las que se violentan derechos, corren el riesgo de generar más delitos como la tortura, falsificación de pruebas, abuso de autoridad y corrupción de autoridades. Es decir, al final lo que tendremos es un sistema de impunidad, en vez de uno de justicia.
Por ello, es de suma relevancia que el uso de inteligencia y las investigaciones sean legales y respetuosas de derechos. De manera excepcional, cuando policías o fiscales adviertan la probabilidad de que una persona esté involucrada en un delito, es indispensable que para revisar cierta información se obtenga una orden judicial. Y aquí vale recordar: cuando se implementó la reforma de justicia penal, se creó la figura de los “jueces de control”. ¿Qué controlan estos jueces? Justamente, que los derechos de las personas hayan sido respetados durante la investigación. No podemos saltarnos ese paso. Respetar los derechos legitimará las investigaciones y su credibilidad cuando sean puestas a prueba en los tribunales.
Lo que sigue en materia de políticas de investigación criminal
A partir de la experiencia de México Evalúa en el seguimiento a la reforma de justicia penal, observamos que en el actual Gobierno ya hay esbozos de una política criminal que empieza a decantarse por la civilidad de las policías, el uso de tecnología y la articulación de sistemas de información. Se advierte que cuando menos en el ámbito policial se quieren establecer con claridad funciones que abonen a la investigación de delitos. Pero en este rubro habrá que definir las limitaciones que debería tener la Guardia Nacional por su carácter de policía militar.
Cuando menos a nivel federal, se observa que la FGR tiene canales de comunicación muy estrechos, no sólo con las policías, sino también respecto de las víctimas. De acuerdo al Protocolo de Minessota, un elemento fundamental para la investigación de masacres es la comunicación y participación de familiares de víctimas, ya que son fuente importante de información. En los casos de desaparición de personas, es indudable que en México las familias buscadoras son expertas en investigación. Por ello, debería haber políticas para que la información que han recabado sea considerada por las autoridades. Aquí el reto también es generar confianza entre las familias en que esa información será bien utilizada.
También es necesaria la articulación de unidades de investigación integradas por policías, analistas, peritos y fiscales que —aunque provengan de diferentes instituciones o incluso de cooperación internacional— tengan la capacidad y herramientas para armar casos de fenómenos criminales complejos. Es decir, que puedan abordar al mismo tiempo la investigación de redes delincuenciales que cometen delitos interrelacionados: homicidio, extorsión, desaparición, fraude, despojo, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, robo de vehículos, entre otros. Es indispensable abandonar el modelo de investigación y persecución penal de caso a caso y por tipo delictivo.
Todos estos cambios estructurales en materia de investigación deben darse en el marco de la declaración del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que sostiene tener “indicios bien fundados de que la desaparición se practica de forma generalizada o sistemática” en México.
Un elemento primordial es que estas políticas de investigación y persecución penal sean respetuosas de los derechos de las personas. Su ausencia es la clave para perpetrar un sistema de impunidad, mientras que su presencia permite vislumbrar un verdadero sistema de justicia.